...
Fui convocado a ser el cronista de Ramera sin saber si se trataba de un grupo de rock, de una marca de ropa informal para preadolescentes o de una célula dormida islámica que atacaría fornicando al occidente infiel…. Bien pensado, todavía no tengo en claro qué es Ramera, tal vez porque es un poco de todo eso; pero ahí me encontré, con el vocalista, el guitarrista y el bajista de una banda a la que jamás había escuchado… perdido en un bosque de Entre Ríos. El lugar me impactó por su mística. Tal vez eran los estridentes gritos del Gato, cortando el silencio del monte con su “cucurruuuu” (¿lasciva imitación de un búho narcotizado?); o quizás eran los árboles, elementales y silenciosos; o la alfombra de aleatorias bostas de vaca (que debido a la sequía eran sólo eso: “imbéciles bostas de vaca”); o al murmullo del Rocha, que transcurridos algunos minutos en el lugar podía transformarse en parte del silencio. De todas maneras, fiel a mis principios, me presenté a esa suerte de entrevista laboral con mi dosis mañanera de barbitúricos mezclados con alcohol, en ese caso Marcela vermouth, soda y limón… así que tal vez (las dudas no dejaron de aparecer en ningún momento) la “mística” solo dependía de mi ebriedad y de mi localización espacio temporal en ese metafísico atolladero de bosta, mosquitos y yuyos. Al fin y al cabo acepté el trabajo, más que nada porque emitir una negativa hubiera significado tener que regresar sólo a la ciudad de Villa Elisa… empresa imposible de realizar ya que tras unos cuantos virajes entre los árboles yo ya no sabía hacia qué punto cardinal apuntaba mi extraviado culo . Lo primero que supe fue que por la noche la banda se presentaría en “Iguana”, un pub que por el nombre prometía. La conjunción entre RAMERA y un sitio llamado Iguana se me figuró como una promesa de vivir algunas horas locas en el Bagdad Café tomándome unas ginebras mientras una suerte de primitiva hieródula me tiraba la piola… pero mis pronósticos fallarían. Comprendí la necesidad, antes de que llegue la noche y con ella el concierto, de interiorizarme un poco acerca de las ideas que el grupo tenía en cuanto a la música, pero los Ramera se limitaron a bañarse en el Rocha y a hablar de cualquier cosa menos del recital que debían dar en algunas horas. Dejé que las cosas fluyan y me sumergí en la miscelánea conversación, que zigzagueó entre temas tan disímiles como la astronomía, los principios de la fotografía y los probables efectos de la anestesia para perros en la sinapsis humana. Me sentí inmediatamente en mi medio natural, el grupo para el que trabajaría parecía garantizarme naturalmente dos condiciones básicas para mi bienestar emocional: despreocupación y desidia. Yo no tenía muy en claro si se trataba de jóvenes escépticos dedicados a la música por una necesidad existencial o si eran realmente estetas del robo y me dejarían sin hojotas al primer descuido, pero me permití tener confianza y para cuando abandonamos el Rocha yo era oficialmente el cronista, manager, fotógrafo y camarógrafo de Ramera. De alguna manera, mi ingreso al grupo pareció solucionar un buen cúmulo de carencias de personal, por la módica remuneración de poder coquetear con las groopies… que todavía no existían, pero que no tardarían en aparecer a juzgar por el buen aspecto que los Ray Ban le daban a Sagripanti y por la necesidad existencial del Gato en remarcar que al él el público le “chupaba la pija”, expresión que yo tomé en un principio en un sentido literal. Como he dicho, llevaba unas cuatro horas en el grupo y ya parecía haber solucionado una serie de grandes problemas (y lo que era mejor: yo no había hecho absolutamente nada aún), por lo que tras abandonar el monte nos dedicamos a pasear tranquilamente por los caminos rurales de Villa Elisa. La fecha parecía más que encaminada. Restaban unas horas, subir al escenario y deslumbrar a la pequeña multitud que iría a Iguana. Además de un par de “detalles” como la falta de un equipo para guitarra y la incierta hora de llegada del baterista, “el burro” Diaz, quien podía llegar temprano, demasiado tarde o no llegar nunca. Pero esas pequeñeces no parecían inquietar a nadie. Me tranquilizó la actitud de la Rata, cuya mirada parecía decir: “si… hay algo muy loco en saber que la luz de la luna parte millones de años antes del presente para bañar la copa de los árboles”. “Qué mirada expresiva tiene este pibe…”, pensé y me recosté con aplomo en el asiento delantero del corsa azul que vaya a saber a quién habría robado el Gato, conductor designado pero sin carnet de conducir. Me despedí de mis representados por la tarde. Antes de recluirme a reflexionar sobre mis múltiples obligaciones como manager, logré conseguir un demo de tres temas. La dificultad con la que se desprendían de su música en grabaciones contrastaba con sus patentes ganas de tocar y romperles el cráneo a todo el que se pare delante del escenario y, desde mi punto de vista, esa era una cualidad fabulosa… esa era la actitud. Cuando llegué a Iguana algo me desagradó. Tal vez el hipnotizante ritmo de las cumbias que el dj se empeñaba en regalar a mis oídos. O las caras de algunos de los parroquianos, que parecían estar muy a gusto con ese ritmo colombiano. O la sospecha de que si me agarraba a trompadas con alguien, a causa de mis diferencias de criterio estético musical, terminaría mal herido en una ciudad que apenas conocía… Por fortuna los tragos eran baratos y desde casi todas las esquinas de la barra podía, si lo consideraba necesario, atinarle un hielazo al imbécil de la cabina. Me dispuse a beber, mientras esperaba a que los Ramera me indicaran cuáles eran sus necesidades… al fin y al cabo yo estaba ahí para aceitar los resortes necesarios para que ellos se sientan a gusto. Finalmente, comprendí que la relación con mis representados se basaría en la madurez y la independencia. Era como si existiera un pacto no dicho. Yo era su manager y ellos mis representados, pero mientras yo no los molestara con mis problemas ellos tampoco me fastidiarían con los suyos. El comienzo del recital me tomó a medio camino en mi ya fanática peregrinación hacia el fondo de “el vaso”. El vaso final. El cáliz exacto que despide a la sobriedad. El cuenco divino y maldito que, inapelable y certero como trompada, vierte gotas de ebriedad pura a quien ose besarlo. Pero el éxtasis, fugaz, huyó ante el presentir de una aparición necesaria, lógica, pero oscura en un principio. Mis ojos se habituaron a la penumbra y mis oídos descorrieron el velo que prudentemente me mantenía como sordo oyente de las cumbias. Cierta tensión (algo de eléctrico habría en el asunto) amaneció en mi epidermis. Mis vastas experiencias chamánicas, hijas de múltiples viajes al Perú, al Amazonas y la Villa la Lata, me impusieron un alerta de predador. Finalmente di con la respuesta. Se trataba de la presencia basta, insondable y muda de Claudio, a la vera del escenario. Muletas en mano, como un quijote mesopotámico, presto a lidiar contra genéticos molinos de viento, preparado para el más intenso de los pogos: el interior. Claudio, ojos de rocker y muletas, su presencia propiciaba el comienzo del recital. Tras un incomprensible pero ensalmador soliloquio del Gato, comenzó a sonar el primer tema, “cerezo”. Lejos de la ruptura glacial que tiene todo comienzo, los Ramera iniciaron su show como si hiciera años, lustros, siglos, estuvieran sobre aquel escenario. La banda sonó compacta y potente desde la primer nota. Agazapado tras sus gafas, Sagripanti desataba incursiones de acordes, que sonaban a tempestad y a traicionero viento. El burro Díaz batía sus parches con la fuerza de un herrero y la precisión de un relojero. La Rata habitaba la penumbra, como si él, su bajo y los graves tonos que las cuerdas parían, formaran parte indisoluble de una oscuridad sonora y compacta, que se complacía en llenar los tiempos. El gato, simplemente, devoraba el escenario, dejando literalmente boquiabiertos a los temerarios parroquianos de Iguana, que descubrieron en ese instante que no cualquiera puede estar delante de un escenario cuando éste es abordado por los Ramera. El recital había comenzado bien. Personalmente intenté deducir alguna necesidad por resolver. Pero todo estaba en orden. La banda sonaba de putas. Claudio mostraba en su quietud un goce tenso, exteriorizado solo por sus ojitos, una tensión de arma nuclear a punto de convertir el lugar en una tapera decorada de tripas… Y yo, “el manager”, estaba debidamente ebrio y ocioso. El público disfrutaba y algunos ya se animaban al empujón y al saltito, como entrando en calor para el pogo, que haría su estrepitosa aparición segundos después. Entonces sonó “Tamborcito pa`l Claudio”. El momento tuvo algo de mágico. Yo me encontraba en un punto equidistante entre la banda y Claudio. Y, tal vez debido a mi ebriedad, me sentí como parado entre medio de Homero y Ulises. Recordé, por libre asociación (de ron, coca y limón) una sentencia griega: “quien no se entrega a la ebriedad de vez en cuando, padece los mismos demonios que quien se entrega a ella todo el tiempo”, o algo así. En fin, me “entregué” a la beberecua. La noche era descifrable. “Reproche los va a dejar babeando y Piyilob les va a llenar el culo de preguntas”, dije a mis adentros. Y así fue.
..
10 de julio de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)








































































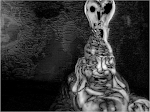



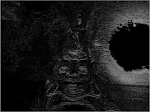
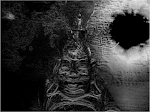

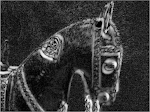
















































































































































































































No hay comentarios:
Publicar un comentario